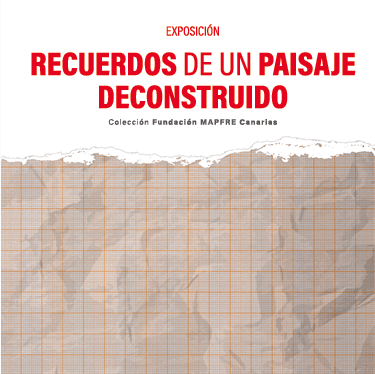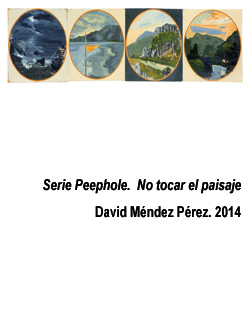INSULAE
24.SEP.2020 ──────── 20.NOV.2020

Valle Martín Palenzuela
Serie Insulae
Impresión en papel 100% algodón Canson Infinity Photographique ,310 gr.
50 x 70 cm
2019
Exposición
24.SEP.2020 ── 20.NOV.2020
Dónde
Sede de la Laguna
Plaza de San Cristóbal, 20, 2.º.
38204, La Laguna. Tenerife
Las insulae eran viviendas populares en la antigua Roma. Su nombre, islas, en latín, hace referencia a la forma en que estos bloques de varios pisos eran rodeados por calles o manzanas.
Valle Martín presenta en esta exposición un trabajo íntimo y experimental sobre los límites entre el espacio interior y exterior. Un estudio sobre la libertad personal donde la arquitectura se presenta como metáfora del espacio interior, del pensamiento aislado; proyecciones mentales moldeadas desde la memoria, la educación y el entorno histórico-social vivido. En contraposición, el paisaje sin barreras, el horizonte del mar, el territorio abierto a la exploración ejercen una fuerza hacia el exterior, hacia la búsqueda de lo que entiende como utopía; la libertad y el sentido de existencia.
En este proyecto se acerca a espacios que son patrimonio arquitectónico o que tienen un valor artístico relevante en su isla natal (Tenerife). Especialmente a aquellos que han permanecido inalterados desde su construcción, en los que la sombra y la oscuridad les acercan a conceptos como la soledad y el auto-encierro. Desde este interior, el exterior es interpretado y los paisajes aparecen ocultos, desfragmentados y limitados por los umbrales de una percepción subjetiva.

Valle Martín Palenzuela
Serie Insulae
Impresión en papel 100% algodón Canson Infinity Photographique ,310 gr.
60 x 85 cm
2019

Valle Martín PalenzuelaSerie Insulae
Impresión en papel 100% algodón Canson Infinity Photographique ,310 gr.
60 x 85 cm
2019
Tránsito en un hilo de luz
Ayer, o hace cuarenta años, o hace veinte siglos, una rendija iluminada irradia hasta una niña que está a punto de dormir una luz misteriosa que la conecta con el mundo. Esa luz rebasada, esa luz filtrada o traspasada, infiltrada o secretada, llega hasta los ojos de la niña que la interroga rodeada de oscuridad y le pregunta —a la luz, que no puede contestarle— de qué es acaso recuerdo o anuncio, signo o resto, eco o premonición. La luz, que no puede contestarle, sigue irradiando durante un rato que coincide con la duermevela de la niña. Y, justo en el instante en que se duerme por fin, la luz es apagada, quizá alguien aprieta un interruptor al final del pasillo, o apaga la última vela o guarda hasta la noche siguiente el quinqué de las veladas familiares. Entonces la niña se duerme en busca de una respuesta.
Sobre todo: interrogar el vacío —asomarse a su abismo— con una rara combinación de respeto y audacia. Las sombras del fondo, una vez subido el telón —una vez abierto el visor—, comienzan a producir todo un tejido de lenguaje que solo puede leerse desde el lado de acá: el lado de la luz, la habitación de la mirada, el poso de las presencias, el cerco de lo existente. Ambos planos dialogan en estratos profundos. Se nos escapa, la mayor parte de las veces, el sentido de lo que ahí es intercambiado. Pero nos llegan, casi como aleteos de pájaros invisibles que se alejaran, los murmullos de una conversación. La sombra le dice a la luz que todo ha terminado. La luz le responde que todo está por empezar. Y así se enzarzan una y otra en el mentidero de sus propias y contrapuestas vanidades.
«El local, de techos altos e incoloros, era enorme y estaba vacío. Grandiosos estantes se elevaban uno sobre otro hacia la altura indefinible del almacén. Las estructuras de estantes vacíos conducían las miradas hacia el techo, que podría ser un cielo, el cielo mediocre, descolorido, desconchado de ese barrio. En cambio, los almacenes siguientes, que se entreveían por las puertas abiertas, se llenaban hasta el techo de cajas y cartones amontonados en una gran colección de carpetas que se confundía en lo más alto, bajo el enredado cielo del tejado, con una cuadratura del vacío, en un estéril armazón de la nada. A través de las enormes ventanas grises, cuadradas como papeles de protocolo, no entra la luz, porque el espacio del almacén se satura de un resplandor gris e indefinido, como el agua, que no arroja sombras y no acentúa ninguna existencia.» (Bruno Schulz, «La calle de los Cocodrilos», en Las tiendas de color canela, 1934; traducido del polaco por Elzbieta Bortkiewicz en Madurar hacia la infancia, Siruela, 2008).
No hay aquí fachadas. No hay ventanas ni puertas vistas desde el exterior. El exterior es, en todo caso, el lugar de llegada tras un viaje a través del interior. Ese lugar guardado en el interior de la mirada como el agua que, contenida en la sed, se alcanza, si es que se alcanza, solo después de una larga travesía por el desierto. Sin embargo, en el origen —que tampoco vemos— ha tenido que haber también un acceso, una entrada: el cuerpo ha traspasado un umbral que lo ha transformado. Diría más: al atravesarlo, el cuerpo se ha sutilizado, se ha convertido en parte del espacio interior que ahora lo respira; para ser respirado, pues, para poder infiltrarse en la interioridad color canela de esos almacenes suspendidos fuera del tiempo, el cuerpo se ha aligerado, se ha desprendido de todo lo que no es esencial. Así, una vez dentro del espejo, Alicia es otra y puede ver lo que nadie fuera del espejo puede ver.
Es como esos juegos a los que jugábamos de niños: nos colábamos en casas abandonadas, incluso en edificios de varias plantas, antiguos cines, hoteles o teatros. Y allí explorábamos cada rincón. No sabíamos qué buscábamos. Nos bastaba con sentirnos solos e intrusos en aquellos vastos espacios olvidados. El polvo ocupaba los mostradores donde en otro tiempo habían brillado jarrones con flores exóticas. En los escenarios abarrotados de tarecos, detrás de telones deshilachados, subiendo y bajando escaleras entre plantas fantasmales, en medio del vacío y el silencio —que son los huecos que dejaron, respectivamente, público y aplausos, clientes y llamadas telefónicas, visitantes y conversaciones—, mirábamos nuestras sombras proyectadas en las paredes de pintura subyugada y gritábamos para escuchar el eco regresar hasta nosotros tras recorrer el laberinto.
Una vez soñé con un piso. Escribí un relato para contar ese sueño. Dije: «El sueño del piso no significa otra cosa más que el deseo de incorporar una luz remota, apenas dilucidada, indefinida y prodigiosa a la luz deshilachada, pálida y pesarosa que se inscribe sin remedio, desde hace ya muchos meses, en los sueños sin aventuras del cuerpo que sueña en la cama destartalada triplemente cubierta; un deseo que, logrado o insatisfecho, conseguido una vez y frustrado para siempre, mantiene, gracias al sueño del piso, su irradiación de desmesura.» Creo que soñamos para ser más. Ser más en el sentido de entrar más dentro de nosotros mismos. Cuando comparamos nuestra vida diaria —eso que alguien ha llamado el morir cotidiano — con lo que destilan a veces nuestros sueños, nos rebelamos contra la vida interponiendo fantasmagorías, creamos frutos imprevistos contra la funesta repetición de nuestros actos maquinales e inventamos imágenes que se parezcan a los mundos soñados que solo nosotros conocemos.
Podemos imaginar cómo Valle Martín Palenzuela se adentra en un lugar desconocido y palpa los signos de lo impermanente. Palpar designa aquí un complejo entramado sensitivo que combina mirar de través, escuchar al fondo, rozar con las yemas, olfatear la profundidad de la materia, probar la carne de la luz. Fijémonos por un momento en una de estas fotografías: un espejo que parece abandonado en la esquina de una habitación que lleva tiempo cerrada —un espejo roto en una de sus esquinas, además— refleja (y, aunque lo haga de casualidad, todo parece confluir para que así sea) la luz que entra por una ventana. Esa ventana, cuya luz vaporosa es ya producto del filtro vítreo que ha atravesado, sufre al llegar al espejo una segunda criba, que no será la última (pues vienen luego la cámara, el revelado, el cristalino, el nervio óptico, la mente, el subconsciente… ¿y así hasta dónde, hasta cuándo?). Sin embargo, la luz reflejada en el espejo no es la única actriz que participa en esta escena aparentemente improvisada. La puerta por la que hemos entrado —o por la que habremos de salir— a la habitación desangelada (no, no es casual la etimología: aquí hay ángeles ausentes) conduce a otra habitación que recibe, como en una trastienda —color canela, color café o color chocolate: sí, (c)olores—, los vahos de otra luz adormecida, alicaída, difusa. La puerta, esa puerta, parece irradiar su propia luz. Y las paredes están sumidas en sus propias sombras: silenciosas figurantes. Pero a las palabras se les da mal hablar de todo esto. Basta ver la fotografía de Valle Martín Palenzuela para sentir cómo el lugar nos interpela sin palabras.
El proceso escópico por el cual la mirada se adentra hasta este tipo de lugares secretos o desconocidos —lento, paciente, hesicástico— contrasta con la celeridad con que la luz se escapa o se infiltra por esas rendijas que ostentan a veces los bordes de puertas y ventanas. La luz transpira ahí como un sudor de la materia. Vista desde dentro, desde donde la vemos (pues, como decía, no hay aquí mirada desde el exterior: todo está mirado desde dentro: y, en efecto, no hay modo de acceder al afuera sino partiendo desde dentro), esa luz que sale o entra como a presión constituye una bisagra entre dos mundos. Indica o señala una conexión entre ambos. Un hilo de luz, se dice a veces. Pero una cosa es decirlo y otra mostrarlo, darlo a ver como se hace en estas fotografías: como una fruición desmedida de contacto, como la pasión de la luz por poseerlo todo o, al revés, la pasión de la sombra por absorber entera la luz. En medio, recortada en una sombra, espectral, la figura del sujeto que mira se imprime en una puerta como si su lugar preciso fuera ese: el límite entre dos mundos.
Pero incluso en el interior de un interior existen varios mundos que se asocian mediante algún elemento escópico: puede ser el respaldo vacío de una silla desvencijada a través del cual se ve la barandilla de una escalera que lleva hacia un fuera de plano: el piso inferior. Mientras tanto, el otro tramo de la escalera, el ascendente, lleva a otro fuera de plano: el piso superior. Así, la silla en la que nadie se sienta ya se erige como una especie de objeto mágico capaz de conectar los varios planos, pisos, mundos y capas del lugar explorado. Está ahí, a punto de deshacerse —silla de junto al lecho, si la imagináramos en un poema del viejo Domingo Rivero—, pero es el eje que vertebra los varios mundos de la imagen y la bisagra que conecta lo que fue, lo que pudo ser, lo que ya no es y lo que nunca será. No en vano se denominaba insulae a los bloques de viviendas donde, en la antigua Roma, vivían quienes no podían permitirse habitar una villa. Llegaron a ser lugares laberínticos, propensos a incendios en los que, sobre todo los vecinos de los pisos superiores, morían atrapados por falta de salida; lugares con múltiples conexiones pero finalmente condenados, por su propia opacidad, a la obstrucción, a la acumulación, a la ruina. De algún modo, pienso, estos objetos que a veces aparecen en las fotografías (sillas, espejos, máquinas, columnas) cumplen también la función de aligerar el peso de tanta sombra. Son como vías de escape: portan una especie de luz.
Valle Martín Palenzuela ha visitado los lugares que fotografía en muchas ocasiones. Más que de disciplina —aunque también—, estamos ante un ejemplo de obsesión. Un lugar la fascina. Desconocemos el origen de esa fascinación. Podemos aventurar recuerdos de infancia. O imaginar el chispazo de una imagen entrevista desde un coche que cruza la autopista. O palabras dichas por un amigo. O una historia leída. O, quién sabe, incluso el puro azar de un paseo. ¿Qué nos conduce, en definitiva, hasta donde va a producirse un encuentro señalado en nuestras vidas? No es esta, creo, la pregunta decisiva. Lo vital aquí es cómo se responde a ese encuentro. En el caso de Valle Martín Palenzuela, se produce una reacción en cadena que la lleva a la frecuentación, el asedio, la búsqueda, la excavación, la espera, la paciencia, el silencio. Son actitudes muchas veces contrapuestas de las que surge una respuesta compleja. Y una respuesta compleja lleva siempre en su interior una nueva pregunta. Lo que quiero decir es que el proceso que ha conducido hasta estas fotografías tiene mucho que ver con la decantación. El resultado es siempre provisional, incierto. ¿En qué momento del día se da la revelación del lugar? ¿Cuál es el ángulo idóneo para nombrar el horizonte? ¿En qué preciso centímetro de cemento recibe la pared la más vívida de las improntas? El revoloteo de unas palomas junto a las vigas de una capilla nunca consagrada o la irradiación de una luz sobre el mar capturada entre los vanos de un edificio en ruinas son para nosotros la respuesta final a una serie de largas interrogaciones: una respuesta que, a su vez, nos interroga.
La exploración que Valle Martín Palenzuela realiza de diversas edificaciones de José Enrique Marrero Regalado o Antonio Pintor Ocete, destacados representantes de la arquitectura hecha en Tenerife en los años previos a la Guerra Civil y en la primera posguerra tiene mucho de rescate subversivo. El caso más destacado es el de la leprosería que en 1946 construyó Marrero Regalado en la costa de Arico y que nunca llegó a ser destinada a tal uso. Tras pasar a ser propiedad del Ejército como campo de pruebas y maniobras, es hoy en día objeto de un futuro proyecto hotelero. La exploración de Valle Martín Palenzuela parte de la voluntad de enfrentarse al deterioro, el abandono y la desolación como elementos constitutivos del espacio explorado. Es en la mugre, en la ausencia de los cuerpos, en la enfermedad presentida, en el aislamiento proyectado, en el contagio latente en el aire donde se halla, si acaso, alguna verdad en esta faraónica y espectral construcción del primer franquismo. Paisajes antes de la batalla, por invertir el título de Juan Goytisolo: esto, parece decírsenos, es lo que aún queda en pie antes de la demolición o la restauración.
Ciertos patrones geométricos y un sentido muy delicado del tránsito entre espacios —comentado anteriormente— acercan el trabajo de Valle Martín Palenzuela al de algunos trabajos del norteamericano Robert Irwin. Las capas flotantes que dan paso a otras capas flotantes, sumas de aire y pared, puertas y ecos, también aproximan su fotografía a cierta poética de la transparencia y del agua en las películas de Andréi Tarkovski. No es en absoluto casual que se haya jugado en esta exposición —pero jugado de verdad: hasta darlo todo— a combinar la fotografía en blanco y negro con la fotografía en color. Dos lenguajes que dialogan aquí con elementos como el tránsito entre interior y exterior, el frágil equilibrio entre los objetos y el espacio o la conexión apuntalada por columnas o escaleras entre lo de arriba y lo de abajo. El blanco y negro y el color son dos mundos que transitan de forma paralela y nos ofrecen miradas diversas sobre una realidad cambiante. No hay aquí, como en Francesca Woodman, esas sinuosas transformaciones del cuerpo en el espacio, pero la ausencia del cuerpo, el vacío permanente, sí nos remiten a una presencia tras la cámara: el cuerpo ha querido reducirse a mirada. Sin embargo, esa mirada, que se transforma en el propio lugar, no solo mira: toca, escucha, habla, olfatea, saborea cada rincón, cada mota de polvo. Palpa y nos da a palpar.
Texto: Rafael-José Díaz
Fotografía: Valle Martín Palenzuela

Valle Martín Palenzuela
Serie Insulae
Impresión en papel 100% algodón Canson Infinity Photographique ,310 gr.
50 x 70 cm
2019
También te puede interesar